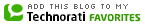El soberanismo local
| José Ramón Parada Vázquez | |
| 14.12.2007 |
Hace pocos días, hemos celebrado un nuevo aniversario de la Constitución española de 1978. Una Constitución que ha durado, en mi opinión, mucho más de lo esperado, dados los principios de que partía: nada más y nada menos que corregir en términos radicales los supuestos sobre los que se había fundado el estado liberal decimonónico que inspirado en el principio de igualdad se sirvió del centralismo para crear una misma legislación y una misma administración para todo los españoles. Como soñaron los constituyentes de Cádiz en 1812, y después se alcanzó a lo largo del siglo XIX, pese a los etarras/carlistas de la época, terminamos el siglo con los mismos códigos civiles, penales y procesales, es así como con las mismas leyes administrativas, por no hablar de unos mismos servicios públicos y una cultura y educación común para todos los españoles, otro logro extraordinario. No menos importante fue implantar una administración de justicia independiente y al mismo tiempo responsable. Todo esto está a punto de ser desbaratado por culpa de haberse inspirado la Constitución de 1978 en el principio organizativo contrario al centralismo, al que sataniza, es decir, el principio de descentralización política, así como de haber sembrado por aquí y por allá el concepto de autonomía o independencia. Comenzando por la independencia judicial, ya hemos visto que su radicalización en la Constitución de 1978 ha llevado a la mayor sumisión, derivada de la creación de sendas asociaciones o sindicatos judiciales, satélites de los partidos políticos, con el resultado de bloquear su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. La autonomía universitaria, algo propio de las constituciones latinoamericanas, que no recoge ninguna constitución europea, ha hecho de estas instituciones auténticos agujeros negros de la democracia, en cuanto sus rectores no responden políticamente ante los órganos de gobierno de las comunidades autónomas ni ante los parlamentos autonómicos, y eso por no hablar de sus costes mastodónticos, de su ineficacia y de la endogamia profesoral. Mejor pasar de largo por lo que está ocurriendo con las comunidades autónomas y el caos que se nos avecina con la reforma de los estatutos pendientes de censura o santificación por el Tribunal Constitucional, que, por las trazas de lo resuelto a propósito del estatuto valenciano, parece que confirmará el nuevo modelo de estado, el confederal desarmónico (véase Francisco Sosa, el Estado Fragmentado). En ese contexto, no debe sorprender que los administrativistas más dogmáticos se hayan inflamado con la idea del soberanismo local y reclaman para los entes locales (léase municipios, no así provincias) el mismo trato de entes soberanos que corresponde al estado y las comunidades autónomas. Font LLovet uno de sus doctrinarios más conspicuos, y con olvido del carácter indivisible de la soberanía residenciada en el conjunto del pueblo español (articulo 1.2 CE), afirma que “la organización que predica el artículo 137 de la CE es una organización política y este modelo, recuérdese bien, preconiza que la soberanía constituida se encuentra repartida en tres niveles políticos de nivel territorial. Por ello, al igual que las comunidades Autónomas, también los entes Locales expresan soberanía en su ámbito autónomo de poder. No es la ley la que atribuye a los Entes locales la expresión de esta soberanía, sino la propia Constitución”. Siguen esta línea otros iuspublicistas críticos, en general, con la doctrina de la garantía institucional del Tribunal Constitucional, que, entre otros muchos errores, no se enteró, al parecer, de lo que realmente vale y significa la autonomía local. En definitiva, poco va quedando de la consideración del municipio como administración indirecta del Estado que impuso la concepción unitaria de la soberanía y las exigencias de una ordenada administración que mereció la bendición de los grandes juristas del XIX y del XX; una centralización que se reforzó en el último siglo por la necesidad de garantizar el principio de igualdad en las prestaciones a todos los ciudadanos a que obligó el Estado del bienestar y una nueva era tecnológica. Sinceramente, lo lamento, como ya hiciera Guarino que, en un trabajo esclarecedor como pocos (Quale administrazione? El Diritto amministrativo degli anno 80, Milán), ya advirtió que “la iconoclastia frente a la administración tradicional, profesionalizada y políticamente neutral, combatida con la sacralización de la descentralización, la alteración radical del modelo de la función pública, la huida del derecho administrativo hacia el derecho privado, encuentra en la insaciable voracidad de la clase política una explicación muy convincente. Se trata de una clase política organizada en una especie de carrera, de tipo burocrático y autónoma con respeto a cualquier otro centro de poder que asegura su financiación mediante la apropiación de la titularidad de la mayor parte de los poderes administrativos. Sujeta a una precisa lógica de desarrollo tiende a crecer en dimensión hasta convertirse en una institución devoradora que se alarga inconteniblemente. Cada vez los partidos cuentan con menos militantes efectivos que no sean los estrictamente profesionales de la política que crecen sobre los espacios sustraídos de la burocracia funcionarial por efecto de la regionalización y del reforzamiento de la autonomía local”. ¿Acaso no es esto lo que estamos padeciendo?

 Suscripción RSS
Suscripción RSS Read this web in English
Read this web in English